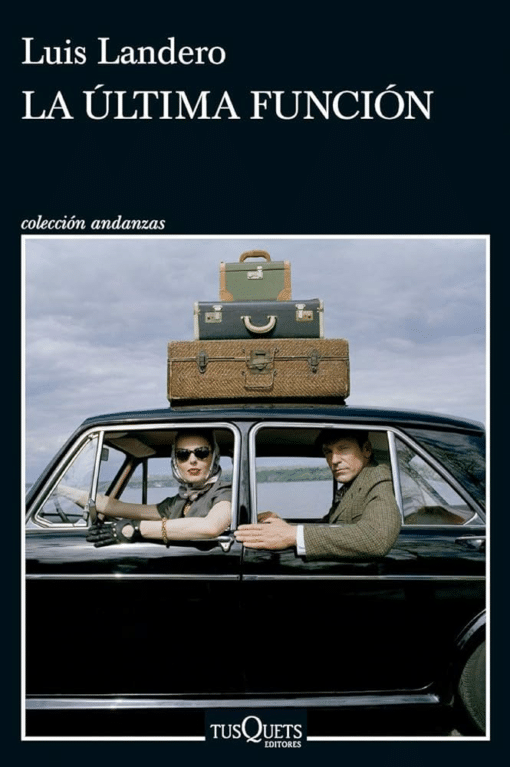
Uno de los grandes logros literarios de Luis Landero son sus personajes: modelos de todo tipo de afecciones espirituales y actitudes ante la vida, arquetipos de segunda generación que, sin dejar de ser universales, resultan cercanos, reconocibles, indudablemente humanos. Tenemos así al Gregorio Olías/Faroni de su primera novela, Juegos de la edad tardía, atrapado en el enredo de su impostura; al amargado Hugo Bayo de La vida negociable; o a dos virtuosos del odio: Dámaso y Marcial, protagonistas respectivos de Hoy Júpiter y de Una historia ridícula.
Otra de las cualidades que hacen inconfundible al autor extremeño es esa escritura fluida de raíz y tono cervantinos que, unida a una mirada certera atenta a los detalles, puede convertir una escena en hilarante o alentar la empatía del lector hacia unos personajes desconcertados ante lo que la vida les ofrece o les niega.
Así se encuentra Paula, al comienzo de La última función, en un andén desolado al que ha llegado por azar, con todos sus sueños naufragando en una realidad para nada memorable. No le proporciona asidero su pareja, de ánimo cambiante, que pasa del entusiasmo más impetuoso al desaliento más profundo, y que ve la obligatoria búsqueda de la felicidad como un castigo.
La contrapartida de Paula es Tito Gil, que ha regresado al pueblo de su infancia, el de aquel andén, tras haber podido cumplir su deseo de explotar, aunque en modestos escenarios, las habilidades interpretativas con las que fue dotado desde su nacimiento. Tras haber recorrido los caminos con un espectáculo lorquiano, ha decidido contar con los habitantes del pueblo para recuperar la representación de El Milagro y Apoteosis de la Santa Niña Rosalba, leyenda medieval que había dado fama a la comarca y ahora podría significar su relanzamiento.
Resultan magistrales las descripciones que hace Landero de algunas de las obras creadas e interpretadas por Tito, o de su forma de enriquecer el significado de las palabras con el repertorio de gestos que mejor las subrayan. De igual manera, la escritura de Landero, con la gestualidad de sus ajustadas comparaciones, del ritmo de sus frases, enriquece e ilumina los deseos e ilusiones de sus personajes, sus obsesiones y desengaños.
Magnífico también, de nuevo, es el plantel de secundarios, cada uno con sus dudas y miserias: el maestro de Tito empeñado en encontrar la genialidad entre sus alumnos; el apocado aspirante a escritor que, mientras busca un estilo y un género, cree reconocer en nuestro protagonista la épica del fracaso; o el vecino escéptico y pesimista que sugiere oír la música de Bach o Beethoven junto al sonido de las bombas, para así “intentar comprender quiénes somos, a qué especie pertenecemos y qué tipo de dioses son los nuestros”.
Landero, en fin, vuelve a reivindicar en un texto amable el incalculable valor de la esperanza, capaz de sostener toda una vida, y nos recuerda el consuelo y el sustento que, aún siendo efímeros, las ficciones procuran. Eso buscan en ellas los personajes de su última novela, y sin duda lo encontrarán sus afortunados lectores.
Rafael Martín
