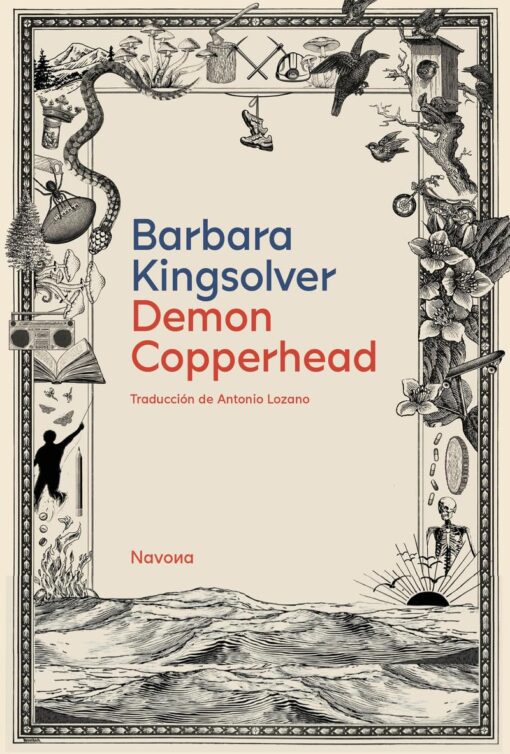
El Premio Pulitzer de Ficción ha sido, en su última convocatoria, compartido por primera vez por dos obras, ambas abordando las trampas y servidumbres de ese sueño americano en forma de pastel que tantos persiguen. Pero mientras Fortuna de Hernán Díaz se ocupa, con una estructura original, de las espurias formas de acumulación y de aquellos que las llevan a cabo, el Demon Copperhead de Barbara Kingsolver recrea un clásico de la literatura universal para hablarnos de aquellos a los que solo llegan las migajas de la tarta.
No es necesario, sin embargo, tener presente el David Copperfield de Dickens para disfrutar de una novela, entre picaresca y de aprendizaje, que viene a ser una conseguida actualización de los personajes y las situaciones de aquella. Aunque constatar que las penurias relatadas en un clásico inglés de mediados del XIX pueden trasladarse, con bastante similitud, a una novela americana ambientada a finales del XX, no puede sino evidenciar la continuidad, en tiempo y espacio, de los efectos perniciosos de un sistema a todas luces mejorable.
Aquí encontraremos pues a un violento padrastro que sustituye al padre muerto en circunstancias que se silencian, ese que llevaba tatuado una serpiente cabeza de cobre y era experto en manejarlas en los rituales de la iglesia. Aparecerá una abuela que pretende rescatar al nieto de la mísera caravana donde vive con su madre, desistiendo al comprobar que no es niña. Habrá hogares y familias de acogida que solo buscan la subvención correspondiente mientras explotan a sus internos. En uno de estos Demon conocerá a compañeros de desgracia y al engreído y admirado jugador de fútbol americano que se aprovecha de todos ellos.
También habrá personajes amables que intentarán ayudar a un Demon desconfiado, como los miembros de la familia Peggot o la profesora de arte que descubre las habilidades de Demon para el dibujo. Y no podrá faltar el equivalente del malvado Uriah Heep dickensiano, en este caso el ayudante del entrenador del equipo de fútbol, deporte en el que nuestro héroe parece encontrar, al fin, el camino hacia la inclusión, hacia la redención.
Los lectores de la obra de Dickens reconocerán conflictos y personajes, algunos de estos con mínimos cambios en sus nombres, pero no sabrán si el guión se mantendrá fiel al original hasta el final, mientras van descubriendo las inevitables actualizaciones que propone la autora para un relato que se extiende hasta comienzos del siglo XXI. Entre estas no podía faltar la presencia devastadora de drogas como los opiáceos del tipo del tristemente famoso fentanilo, combustible para la espiral de degradación de la zona.
Kingsolver la sitúa en el territorio de los Apalaches en el estado de Virginia, donde ella reside, una comarca en la que las compañías mineras eliminaron cualquier forma de empleo al margen del carbón. A la denuncia de estas estrategias interesadas la autora añade la del entramado formado por las compañías farmacéuticas, sus representantes y los médicos que se prestan a colaborar en la propagación de la dependencia nefasta de sus productos. Pero también presta especial atención a las tensiones artificiales entre sociedad urbana y rural, al desprecio de algunos medios por la segunda, que intentará contrarrestar Demon con sus tiras cómicas.
Entre tantos personajes e historias como caben en las numerosas páginas de la novela, lo que sin embargo atrapa al lector desde el principio es la voz del protagonista y narrador, una voz que con su desparpajo arrollador y su ironía desencantada parece querer ocultar la fragilidad y el desamparo de quien busca desesperadamente ser aceptado y, si fuera posible, querido.
Rafael Martín
