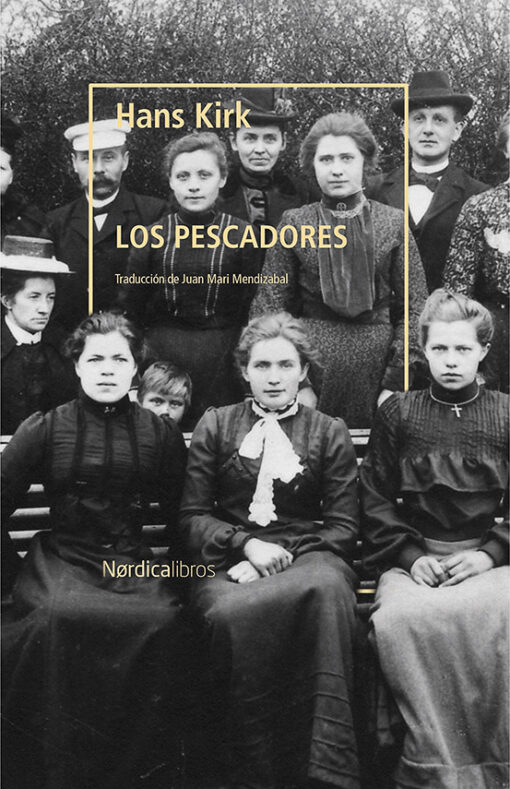
En Ordet, el célebre clásico de 1955 dirigido por el danés Carl Theodor Dreyer, se planteaba el antagonismo entre sendos representantes de dos corrientes de la Iglesia Luterana: la tradicional y la más intransigente y represiva Misión Interior. La película estaba basada en una obra de teatro de 1925 estrenada tres años antes de que apareciera publicada Los pescadores, del también danés Hans Kirk.
La novela comienza con la llegada a puerto de un grupo de pescadores con sus familias. Buscan superar, al abrigo del fiordo, las dificultades y carencias de su dura vida en la costa oeste. Se llaman a sí mismos salvados, niños de Dios: son miembros devotos de la Misión Interior. Allí son recibidos por una pareja de antiguos vecinos que, sin embargo, no comparten plenamente sus creencias. De hecho ella, activa, desenvuelta y descreída, no se priva de escandalizar a los demás.
Pronto el grupo intenta imponer su ideario en el pueblo: visitan al panadero para pedirle que cierre los domingos, se preocupan por el baile de los jóvenes en el hotel, o acusan al párroco de tibieza y falta de rigor en sus sermones. Con este planteamiento el lector espera asistir a un enfrentamiento maniqueo entre un fundamentalismo rancio y frio defensor de la literalidad de la Biblia y proveniente de un medio rural y pobre, y un librepensamiento tolerante ligado a la riqueza de los entornos urbanos. Pero para Kirk las cosas no son tan simples.
Si hay algo que hace especial a Los pescadores es el tratamiento de unos personajes que, avocados a sufrir la animadversión del lector, acaban sin embargo suscitando en aquel un nivel inesperado de empatía y comprensión. Y no porque acabemos en las redes de su infumable discurso, sino por la cercanía con que Kirk nos los muestra, por las dudas que a veces les asaltan y los sufrimientos que estoicamente soportan.
Y no son pocas las penalidades, personales y colectivas, que tienen que arrostrar, y que atribuyen al merecido castigo por sus pecados que les infringe su Dios. Y es que están convencidos de que Él está pendiente de sus vidas, de que sus logros o sufrimientos son el resultado de la bondad o la ira de Aquel. Sin embargo, la necesidad les llevará a cometer un acto humano de rebeldía que consideran ilegítimo, y que después les hace esperar agazapados el golpe divino. Y es que su piedad lleva aparejada, como corolario, la sumisión, la que les exigen a sus hijos frente a los excesos de sus empleadores al decirles: “cuando creas que han cometido una injusticia contigo, no debes protestar, sino dejarlo en manos del Señor”.
Parecería que todo este planteamiento se desarrollaría mejor en un ambiente de tonos sombríos, como los que proporcionaba el blanco y negro del film de Dreyer. Pero Kirk tampoco comparte este criterio: sus descripciones del entorno natural son extremadamente coloristas, como lo son las del paisaje humano. Así, a la figura equilibrada del maestro le acompaña la del ilustrado funcionario de aduanas y zapatero, cuya deficiente formación le lleva a perorar sobre fantasías antisemitas o a malinterpretar el imperativo categórico kantiano. No faltan parientes problemáticos de los pescadores, como el vendedor ambulante de libros piadosos que no acaba de superar su afición a la bebida, ni tampoco un diabólico ministro de Dios que, ese sí, concentrará toda la animosidad contenida del lector.
Un texto, en fin, que desarma al puritanismo más exigente sin más que mostrarle que no está a salvo de los pecados que con tanto empeño denuncia y persigue. Una llamada a la consideración del respeto como instrumento indispensable para la convivencia.
Rafael Martín
