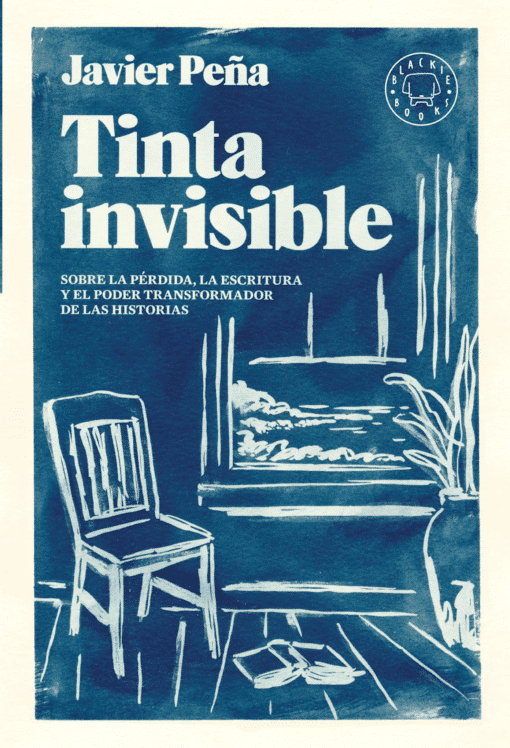
Por su ordenada estructura, por sus reflexiones sobre la creación literaria apoyándose en los ejemplos que le brindan sus autores de referencia, Tinta invisible podría pasar por un posible texto para su uso en uno de los talleres de escritura creativa que imparte su autor, Javier Peña. Pero la inclusión de capítulos en los que da cuenta de las visitas a su padre, enfermo terminal, le añade al texto un sentido de trascendencia e intimidad que termina por impregnar el universo literario que padre e hijo compartieron, ese que ahora Peña despliega ante el lector.
En consonancia con esa aparente cualidad de manual para aspirantes a escritores, el autor gallego empieza por alertar de los riesgos a los que, llevados por su curiosidad y desprotegidos por su especial sensibilidad, pueden quedar expuestos los creadores. Así, capítulo a capítulo, irá ocupándose del ego, de la envidia, la mentira, la obsesión o el sufrimiento, encontrando siempre en la historia de la literatura la manera de ilustrar tales peligros.
Sin duda conoceremos algunas de esas anécdotas y episodios, pero aún esos adquieren un brillo especial con el estilo fluido con que aquí se presentan y el pertinente contexto en el que aparecen. Porque a lo mejor sabíamos de la ludopatía de Dostoyevski que le inspiraría El jugador, o de las vivencias de Vonnegut que trasladó a Matadero cinco. Pero quizás no conocíamos la discriminación que, como mujer, sufrió en Harvard Margaret Atwood y que, unida a la que observó en Afganistán, le pondría en el camino de El cuento de la criada.
Dice Peña que hace falta cierto grado de vanidad para presentar lo escrito al mundo. Quizás no los niveles de inmodestia de Asimov o Susan Sontang, pero sí la suficiente arrogancia y confianza en uno mismo que Ursula K. Le Guin reconoce que necesitó para perseverar como escritora. Aunque esa vanidad puede dar lugar a la envidia, o al menos a la rivalidad, como la de Katherine Mansfield con Virginia Woolf, o la de, en el seno de la pareja, Elsa Morante y Alberto Moravia, siempre ellas relegadas a un segundo plano.
El escritor aparece aquí como provisto de una lupa para mejor apreciar y comprender los detalles de la realidad: “observación-memoria-imaginación. Los tres pasos de la lente de aumento”, sugiere Peña, dejando caer también que esa imaginación no dista mucho, a fin de cuentas, de la mentira.
Son conocidos, por otra parte, los problemas que un autor puede llegar a tener con sus personajes: desde enfrentamientos con aquellos que se le rebelan, hasta el encasillamiento a que estos le pueden someter, como el sufrido por Conan Doyle con Holmes. Sin olvidar la perversa identificación entre autor y personaje, como le ocurrió a Nabokov con el protagonista de su Lolita.
Peña se ocupa también del mercado editorial, ilustrando su influencia en la labor creativa con el ejemplo de Raymond Carver. Su supuesto estilo, lleno de silencios y finales en suspenso, no era más que el resultado de los recortes que su editor infligió a sus primeros libros, procedimiento que Carver corregiría en los siguientes. Demasiado tarde, sin embargo, porque aquellas primeras colecciones le dieron la fama y una serie de autoras y autores americanos de relatos se lanzaron a imitarlas, entendiendo que las elipsis y los finales crípticos eran sinónimo de calidad, y que bastaban para justificar sus textos minimalistas.
Tinta invisible es pues un libro lleno de historias de escritores, de sus miserias y sus fortalezas, de sus sufrimientos y sus logros, pero atravesado de parte a parte por el dolor de la pérdida, un sentimiento que el autor sabe remover con certera precisión en el lector desprevenido.
Rafael Martín
