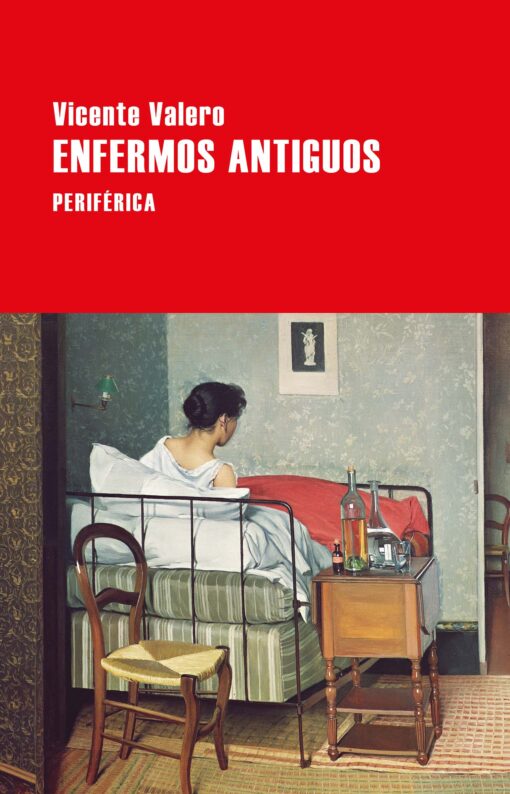
La obra narrativa de Vicente Valero es un ejercicio de memoria, de lucha contra el olvido. Está construida organizando los recuerdos y hallazgos del autor en unos textos de viajero en el tiempo y el espacio, de tal forma que es posible recrear la vida de unos antepasados casi desconocidos en ‘Los extraños’, o relatar en ‘Duelo de alfiles’ el deambular de turista por ciertas ciudades europeas tras los pasos, a veces confluyentes, de grandes autores que marcaron la historia reciente de la cultura occidental.
En ese último libro se nos habla de una estancia en Zúrich durante la celebración de un campeonato internacional de ajedrez, cuyo desarrollo podía seguirse en dos salas adyacentes: en una de ellas los jugadores escogen sus movimientos sin posibilidad de rectificación concentrando en ese instante “todos los misterios del mundo, la poesía de la inteligencia”. En la otra, los expertos analizan una y otra vez las posibles variantes y errores: aquí “se discurre siempre en prosa”. Es a ella a la que, tras sus comienzos como poeta, Valero recurre para crear unos textos en los que caben la serena reflexión y la exposición diáfana, y cuyo vehículo es una voz de una sencillez y precisión admirables. De la elección de ese registro nos hablaba hace unos años en una entrevista: “lo que cuento en mis narraciones no lo puedo contar en mi poesía o (…) es mejor, en fin, que la poesía no lo cuente”
Ese certero discurso está al servicio de los recuerdos de infancia en ‘Las transiciones’ y en su último libro, ‘Enfermos antiguos’: su hilo conductor son las visitas que el autor ibicenco realizaba junto a su madre a unos enfermos que esta había heredado de la suya, y que le sirven para retratar unas costumbres y unos personajes no solo reconocibles para los miembros de su generación o de su mundo insular.
Esas visitas, se nos recuerda, daban lugar a reuniones en las que, a veces, se dejaba solo al enfermo para continuar la charla en un salón donde se podía coincidir con el párroco, siempre dispuesto a consumir cuanto se le ofreciera y a mostrar su talante desenfadado, o con el hijo de la familia recién llegado de la península, al que todos escuchan mientras glosa las ventajas de su nuevo lugar de residencia, como escuchan al médico, reconociendo momentáneamente su autoridad, cuando irrumpe en la tertulia tras el examen del paciente.
Los temas de conversación podían ir de las enfermedades de Franco o Pablo VI, cuyas dolencias hacían sentir importantes a aquellos que también las padecían, al aire fresco que empezaban a traer las primeras remesas de turistas, y es que “en aquellos días la política no existía, ni había por tanto políticos, sólo autoridades”. Valero, además, siempre tiene presto su fino sentido del humor para aplicarlo al retrato mordaz o para suavizar la gravedad del infortunio.
Sus evocaciones se ralentizan para revivir con más detalle el curso en que su profesor fue sustituido por aquel otro con aires de hippie, o el tiempo que siguió a la llegada desde Francia, para convertirse en sus vecinos, de un viejo exiliado y su familia. Esta incluía un chico de su edad con el que trabaría una estrecha amistad, y una joven madre que trastornaría su mundo.
Otros personajes y otras historias van completando la disección que Valero lleva a cabo de un tardofranquismo tan enfermo y viejo como algunos de los pacientes que visita, y lo hace, como él mismo ha expresado, consciente de que “cualquier tipo de memoria, y sobre todo la histórica, no es más que una forma de ficción”, y de que “la infancia es un lugar que ya no existe y que apenas conseguimos entender que haya existido”.
Rafael Martín
