
Por: Pablo Perera Velamazán
El 8 de marzo de 1914 tuvo lugar una de las noches más memorables de la poesía contemporánea. Sobre una cómoda alta, de pie, como siempre solía hacerlo, el poeta, arrebatado por un éxtasis de difícil explicación, escribió, conteniendo su respiración, treinta y tantos poemas seguidos. Poemas donde se perdió definitivamente el valor de la autoría de su voz, la voz del poeta, para no volverlo a encontrar ya nunca igual, y poder, al menos, seguir escribiendo. Fue la noche en la que Fernando Pessoa dio a luz a sus heterónimos. A partir de ese momento ya nada será igual. Porque fue la noche también en que Pessoa pudo volver a escribir en su propio nombre, desalojado de sí. Apartándose de Alberto Caeiro, de quien, al cabo, sería su maestro, escribió también de tirón, de pie junto a aquella cómoda alta, lo que podría ser tratado como el primer poema del propio Fernando Pessoa: LLUVIA OBLICUA. Fue el regreso de “Fernando Pessoa a secas”, una reacción desde su inexistencia. O es así, al menos, cómo lo recordaba Pessoa en una carta que, veinte años después, el 13 de enero de 1935, le remitió al joven Adolfo Casais, donde no dejaba de seguir reafirmándose en esa inexistencia.
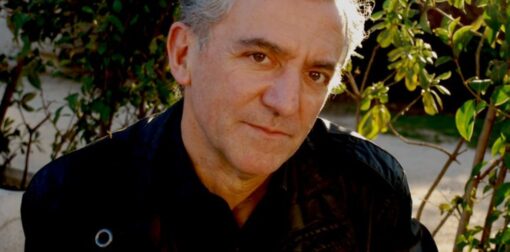
Pero ¿qué traía consigo esta LLUVIA OBLICUA que, después de todo, entre tanto heterónimo, le permitía seguir escribiendo en su nombre? Porque no es esa lluvia fina y norteña donde la realidad pierde sus perfiles. Ni ese diluvio de tormenta de verano tras el cual parece respirarse la llegada de un mundo nuevo mientras una liebre salta entre los arbustos. Ni la pertinaz lluvia que empapa la tierra hasta las raíces más ocultas de cualquier árbol milenario, o se filtra a borbotones inundando todas las alcantarillas de la ciudad. ¿Qué trae esta LLUVIA OBLICUA? Pertinaz y al sesgo, de la que no te proteges porque no te puedes proteger, que acaba empapándote la cara por mucho paraguas que lleves puesto. Para Pessoa, con la cara empapada, era la posibilidad misma de seguir escribiendo desde su inexistencia, de su declive como sujeto. Todo aquel antes en que el poeta portugués no podía evitar seguir siendo él mismo le impedía escribir, o, al menos, prefería no hacerlo. Y aquel poema que también escribió el 8 de marzo de 1914, en tanto que “Pessoa a secas”, que tituló LLUVIA OBLICUA, fue el primer canto, desencantado eso sí, aunque parezca presentarse como una melopea embriagada, más una cuestión de taberna que de éxtasis iniciático, de la improbabilidad del mundo que su existencia, lanzada contra sí misma, le otorgaba como lo único que puede ser dicho. Y siempre la misma pregunta. ¿Y cómo se dice esta improbabilidad del mundo? ¿Cómo se dice sin querer salvar al mundo del mundo mismo? Sin querer ser otro distinto, sino uno a secas.
Esta misma LLUVIA OBLICUA, pertinaz y al sesgo, cae sobre el último libro de Ignacio Castro Rey. De igual manera que Pessoa alcanzó su posibilidad de escribir al ras de las cosas escondiéndose tras sus heterónimos, y aquella gran noche no se pudo olvidar nunca, Ignacio Castro también alcanzó su posibilidad de seguir escribiendo cuando decidió recorrer hacia atrás, y esta es su gran noche, el olvido por el que nos reconocemos como sujetos dueños de sí en el seno de una normalidad deformada por los diversos sistemas normativos que nos asedian. En «Mil días en la montaña» (2016), donde Ignacio Castro expuso a través de una mezcla heterogénea de diferentes documentos los “mil días” que pasó aislado en una montaña, no se trató tanto de perderse en una naturaleza que, desde siempre, ya hemos perdido, como, al modo de Emerson o Thoreau, de reconocerse en una nueva economía de la vida, que nada tiene que ver con una nueva normalidad. Aquel su confinamiento voluntario en la montaña consistió en explorar el mundo cotidiano como si fuera la naturaleza salvaje, poniendo en evidencia su carácter problemático que la normalidad oculta tras diversas capas de olvido. Se trató, como hemos dicho, de remontar ese olvido, y cuando se apaga la luz del día y no queda más que la luz de una vela que está siempre a punto de apagarse, volver a reconocerse en la precariedad de la experiencia donde queremos hacernos en un mundo reconocible. Y el hastío, el miedo o la angustia. Y la melancolía, la alegría o la felicidad. El gran desafío es que esos mil días en la montaña, aunque acaben nunca pasan. Porque se trata de no olvidar, de preservar ese soplo de contingencia en nuestra vida cotidiana, algo de no empleado ni empleable, el límite de una experiencia indisponible que no puede ser jamás puesta al servicio de la normatividad social y que siempre nos señala, para que no olvidemos, la improbabilidad del mundo donde nos deshacemos.
Todos, en verdad, no dejamos de volver a cada día de nuestra cabaña. Y nos mantenemos en el frágil equilibrio entre la inestabilidad de nuestra vida cotidiana y la estabilidad de los sistemas normativos que la colonizan. Pero Ignacio Castro, habiendo él también retornado de sus “mil días”, no queriendo olvidarse del olvido que hace que el mundo que nos rodea nos resulte siempre familiar a y salvo de cualquier peligro, no deja de poner en evidencia el heroísmo del hombre ordinario que se trama en la lucha discreta que le lleva a salvar a los fenómenos cotidianos de su parálisis normativa. Una nueva economía de la vida, decíamos. “Lo sagrado es sólo eso, el secreto material de cada segundo de vivencia”. Copiamos, mientras la LLUVIA OBLICUA sigue cayendo sobre nosotros. Porque Ignacio Castro no deja de señalar en sus escritos del retorno, Ética del desorden (2017) y Lluvia oblicua (2020), ese otro mundo que es también nuestro mundo, donde se asoma la precariedad de lo familiar en experiencias de objetos, lugares, personas, pensamientos, que, arrancados al uso social que los parcela y aísla, se refieren, en una comunidad discreta e inesperada, a la inquietante extrañeza en que siempre nos reconocemos.
Esta experiencia nueva del mundo se da en lo cotidiano mismo en ambos libros, pero en cuanto opuesto a lo habitual y banal, productos ambos del mundo social y de sus instituciones, como también a lo sagrado en sentido religioso normativo. No encontramos a Ignacio Castro, ni siquiera en sus mil días en la montaña, persiguiendo lugares o momentos insólitos o bizarros, o situaciones de excepción donde lo cotidiano se ponga entre paréntesis para dar lugar a una experiencia más originaria. La filosofía siempre ha tenido problemas con lo cotidiano, encerrándolo en la caverna de lo banal y previsible. No se trata de esto, no, y es lo que esta LLUVIA OBLICUA deja caer sobre nosotros. Se trata de mirar y sentir de una manera diferente, de usar de las emociones y los sentidos (“La fuerza común de las emociones” y “Algunas hipótesis sobre el futuro de los sentidos”), de la inteligencia misma (“Inteligencia artificial y estupidez natural”), de nuestra memoria (“Memoria y vanguardia”), del lado del poder ser, nuestra impotencia esencial, que nunca deja de temblar en cada una de nuestras acciones. No dejamos de encontrar entre ambos libros de Ignacio Castro una presentación de esa facultad psicofísica que siempre nos acompaña y que se da en el paso de un estado común a un estado privilegiado, más cristalino y singular, donde la vida ordinaria revela facetas que su sumisión a los cauces de expresión social recubre. Son mínimos descubrimientos, no puede ser de otra manera, “una sencilla verdad tan vieja como el mundo”, que significan que todo hecho cotidiano posee un potencial sagrado que no es sino su capacidad de metamorfosearse en otra cosa y abandonar la piel muerta de los usos sociales. Los “momentos de ser”, que decía Virginia Wolff, o las “epifanías” de James Joyce, esas “iluminaciones profanas” de las que Benjamin nos hablaba, no se dan en las altas esferas del Espíritu, abandonada la oscuridad de la caverna, sino en la continuidad problemática, interrumpida, imposible de la vida cotidiana que se enmascara bajo las diversas formas sociales del olvido. No otra experiencia de mitologización de lo cotidiano escribe Pessoa, de pie, junto a la cómoda alta, aquella gran noche, cuando la diseminación de sus heterónimos dejó el espacio libre para poder tomar por fin la palabra.
Hay una exigencia que toda filosofía del mundo de la vida debe cumplir antes mismo de ponerse a pensar: negarse a una visión trivial de lo trivial. Entre la coartada que reduce lo cotidiano a un mutismo práctico-utilitario y la visión a distancia de la teoría demasiado elocuente, Ignacio Castro no deja de interrogarse acerca de la manera en que se construye nuestra experiencia inmediata del mundo. Y no para encontrarse al cabo con una subjetividad que, desde sí misma, otorga sentido, sino con la inquietud originaria, la extrañeza ante lo ajeno, la interpelación donde agachamos la cabeza, que fragiliza nuestra voluntad perseverante de existir. Y a este peligro del existir no se accede desde la perplejidad de la reflexión, sino en el embarramiento de una vida que no encuentra su lugar natural y por ello se ve obligada a lanzarse a explorar un mundo que aún no es suyo. No es tanto que el mundo se dé, que siempre se da, sino cómo este mundo se da. Una perspectiva modal, más que ontológica, que conecta de inmediato con una Estética, una Ética y una Política, cuyas fronteras se diluyen continuamente en una práctica filosófica donde se problematiza todo proceso de normalización, de naturalización, que se cierra normativamente con el candado del olvido y pretendidamente a salvo de todo peligro.
Pero ¿cómo se dice esta improbabilidad del mundo? ¿Cómo se dice sin querer salvar al mundo del mundo mismo? Nos preguntábamos tras asomarnos a aquella gran noche de Pessoa. ¿Cómo se escribe un libro de Ética al ras de la existencia? ¿Cuál es la relación entre Ética del desorden y Lluvia oblicua, las dos obras de retorno de Ignacio Castro? Y siempre: ¿por dónde comenzar? ¿Por estos papeles, este bolígrafo, la pantalla del ordenador, los ruidos que llegan de la calle, el vaso de agua que está al borde la mesa, la película que vimos ayer, la conversación que dejamos a medias? Es evidente que solo se puede comenzar por el medio, pues en el mundo cotidiano estamos siempre ya. Todos esos ruidos de fondo que llegan del exterior se escuchan, prestándoles la atención que merecen, en los libros de Ignacio Castro. Y por el medio comienzan aquellos autores, que no dejan de asomarse en las citas, que convirtieron su propia experiencia en el centro de su reflexión, como Montaigne, Nietzsche, Thoreau o el propio Wittgenstein. El propio Ignacio Castro es uno de ellos. Pero esto no vale nada sino se tiene una cierta receptividad respecto a las cosas más ordinarias, al margen de cualquier narcisismo filosófico. El cuidado de extraer del aparente caos del mundo de la vida detalles que señalan el modo en que nuestra existencia se pone en juego. Como ya en su momento hicieron Emerson, Benjamin, Simmel, o el Situacionismo más irredento. En este sentido, Ignacio Castro, que abomina de la reducción de nuestra experiencia a puras relaciones de poder, disciplinarias o normalizadoras, donde el sexo, el amor o la muerte y todo lo que en ellos se pone en juego son neutralizados por contextualizaciones socio-históricas, practica con suma atención una suerte de microfenomenología que considera cualquier hecho, que se destaca desde ese ruido de fondo, como el punto de partida de una arqueología de nuestra propia cotidianidad. Porque sí, se puede acceder a la comprensión de lo ordinario a través de los momentos críticos de lo extraordinario, como cuando Barthes afirmaba que nunca se había expuesto de modo más evidente la manera en que nos jugamos la vida en lo cotidiano como cuando París quedó inundado por lluvias torrenciales e incesantes. Toda lluvia puede ser una LLUVIA OBLICUA. Como a nosotros nos está sucediendo ahora con la pandemia del COVID-19 y el anuncio pavoroso de una nueva normalidad. Y así sucede en otros escritos laterales, más circunstanciales, del propio Ignacio Castro. Pero esta no es la táctica de los libros que nos ocupan. Al contrario, en ellos se atiende, con la minuciosidad del escalpelo, a la extrañeza que se da en lo familiar mismo, a nuestra familiarización con la extrañeza que mantiene, se quiera a no, a nuestra vida en el vilo, en un imposible equilibrio, improbable vida, que ninguna mediación dialéctica puede resolver ni ningún éxtasis místico vivir como su resolución instantánea.
En este sentido, la ética que se pone en juego en los libros de Ignacio Castro no cae en la trampa de sobrestimar el valor creativo de la vida cotidiana y reconocer únicamente en el hombre no alienado la autenticidad humana. No es seguro que la esencia del ser humano se dé en un actuar sin medida que hace de su existencia una obra de arte ni que la pasividad sea tan mala como dicen. Al contrario, lo cotidiano es la escena donde se juega el drama sin fin de nuestra adaptación a la realidad continuamente escindida entre la normalidad donde el mundo se familiariza y nuestro deseo vital de dejar hablar a lo ajeno, a lo extraño, donde también se constituye, o de sentirnos intimidados por ello. Más allá de la normalización de nuestra vida cotidiana, Ignacio Castro nos expone a las reservas salvajes de contingencia donde ella se da, que es la que hace que siempre se presente como una práctica individualizante, singular. A cada momento nos jugamos en este drama, y todo aquello que detenga este juego en la precariedad de nuestra existencia, bajo formas de normalidad que devienen normativas, las patologías del hombre normal, se convierte en objeto de denuncia y desprecio por parte de Ignacio Castro. No otra es la trama de una ética donde el deber ser se declina en la forma de una apertura incondicionada a la contingencia absoluta donde nos reconocemos como sujetos. Y esta trama se articula, según ese modelo de Spinoza que nunca ha sido superado, entre una dimensión más propositiva, “constituida por la línea o el flujo continuo de las proposiciones y corolarios”, que caracteriza en parte el discurso de Ética del desorden, y la dimensión más discontinua de esta Lluvia oblicua que ahora cae sobre nosotros a modo de un conjunto de escolios, “línea quebrada o cadena volcánica”, donde ese discurso se lleva de nuevo al laboratorio, una suerte de gabinete psicofísico a la altura de nuestro tiempo, o se agudiza en una crítica radical que no quiere que olvidemos que no cabe Ética ni Política reales que no estén en conexión con lo que se pone en juego en nuestra existencia, con nuestros modos de vivir.
