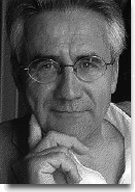Jean Simeon Chardin nació el último año del siglo XVII, y murió antes de la Revolución Francesa, en 1779. Su biografía es bastante anodina y aburrida: hijo de un ebanista, progresó como pintor hasta ocupar diversos puestos en la Academia, recibiendo algunos encargos y compareciendo en los Salones cada año. Casado dos veces, la prematura muerte de su primera esposa y su hija ensombrecieron su vida, así como el suicidio de su hijo, que había empezado a preparar como pintor histórico. Su segundo matrimonio con una viuda rica elevó su posición social y le estabilizó económicamente para poder dedicarse a la pintura con completa tranquilidad, ya que en ningún momento pudo vivir de la venta de su obra.
El texto de Comte-Sponville parte de la biografía y el análisis de la obra chardiniana, pero inmediatamente se eleva a cuestiones filosóficas como el concepto de arte como imitación, las teorías platónica y aristotélica del arte, las relaciones entre verdad y realidad, la eternidad como expresión de la obra artística, etc., de lo que nos brinda jugosas digresiones y reflexiones interesantes. Chardin es un pintor reconocido pero poco conocido, según Comte-Sponville. Lo grandioso, lo sublime, lo heroico, las grandes escenas, no están hechas para él. Chardin viene del pueblo y nunca saldrá completamente de allí. Es un pintor de lo cotidiano, un pintor del silencio, en palabras de Pierre Rosemberg –gran experto en su obra-, junto a Vermeer y Corot. Se concentra en naturalezas muertas, magníficas, espléndidos bodegones, y en escenas domésticas de gente sencilla, del pueblo llano. Tiene, finalmente unos pocos pero magníficos retratos y autorretratos, al final de su vida.
Las escenas domésticas son de una delicadeza enorme, son escenas en las que los grupos de personajes se miran entre sí y hablan con sus miradas. No miran al público. O personajes absortos en el vacío, quietos, como si el tiempo se hubiese detenido para ellos. Nos habla su gesto sobrio, limitado, y la expresión de su mirada. Hablan los espacios donde el aire crea una perspectiva y un fondo, con gran sencillez de medios. Y lo que nos cuentan es la vida cotidiana de la gente sencilla, de la pequeña burguesía. El intimismo de su pintura va ligado a la representación mayoritaria de mujeres y niños. Uno de los rasgos pictóricos que distingue la obra de madurez de Chardin es el uso del blanco, así como el azul celeste (azul chardin) en breves toques, que el artista aplicaba incluso con sus dedos, como comenta Diderot.
Sin embargo, no es un pintor espectacular. A Chardin, dice Rosenberg, le costaba pintar. Pero es un pintor verdadero, un pintor de lo eterno, según Comte-Sponville, porque la eternidad está – y cita a Wittgenstein- en el presente. La eternidad es un niño que juega con una peonza. ¡Qué bello símil! En realidad, el niño, inmóvil, observa cómo la peonza se mueve.
El texto escogido de Diderot, sobre los Salones parisinos, apenas tiene ocho páginas. Escribe sobre los salones del 65 al 69, analizando las obras de Chardin allí expuestas, y contando algunas anécdotas. “Ante un Chardin nos detenemos instintivamente,-nos dice- como un viajero fatigado de su travesía que decidiera sentarse a descansar, casi sin darse cuenta, en el lugar que le ofrece un rincón verde, silencioso, con su arroyo, su sombra y su fresco”.
El ensayo de Proust, titulado Chardin y Rembrandt, es un brevísimo e inacabado texto de juventud, en el que apenas habla de Rembrandt y se refiere a la belleza de sus pinturas, a la intimidad que transmite: “todo es amistad aquí, como entre los seres y las cosas que viven con sencillez, desde hace mucho tiempo, juntos; tienen necesidad los unos de los otros, y asimismo disfrutan de los oscuros placeres de encontrase unos con otros.”
Sin embargo, el ensayo de los hermanos Goncourt me parece el más centrado en el artista y a mi juicio, el más acertado en su acercamiento a este pintor. De su mano nos hacen ver cómo Chardin llega a la pintura, y cómo descubre el secreto de la mirada, hacia dónde ha de dirigirla, cómo una serie de hechos casuales le van encauzando vida y arte; nos cuentan una gran cantidad de detalles y anécdotas curiosas y explicativas del progreso de un artista lento, cuidadoso, sencillo y nada ambicioso, que procedía del pueblo y que nunca se separó de él. Chardin pinta temas domésticos, captados con la sencillez de lo verídico, en el descuido de las costumbres de la época y la intimidad de sus hábitos. A diferencia de la pintura atrevida y voluptuosa de los pintores en boga en el momento, Chardin evita las corrupciones del siglo. El ambiente de pureza que rodea a sus personajes, ese aroma honrado que se respira en sus interiores, es el reflejo de la propia vida del pintor y su familia, ajenos a la vida de despilfarro y perversión de la aristocracia y la alta burguesía dieciochesca.
Otro factor que destacan los Goncourt para que entendamos cómo este tipo de pintura tuvo una enorme difusión y publicidad entre un amplio espectro social es el grabado. Así como actualmente la difusión de una obra pictórica usa la fotografía, pero entonces la única vía múltiple para publicitar una obra pictórica era copiarla en grabados. Pues bien, de los cuadros de Chardin se hicieron múltiples grabados que se vendían muy baratos y eran, por tanto asequibles incluso a aquellos de la misma extracción social de la que el pintor procedía y que se reconocían en sus cuadros. Hasta la propia Catalina de Rusia se interesó por su obra. Sin embargo, sus cuadros nunca alcanzaron altos precios, y el pintor no pareció preocuparse por ello.
Subrayan, además, que Chardin pintaba en soledad, no gustaba de compañía mientras trabajaba; era un pintor que iba a tientas, lentamente, su trabajo era el resultado de un penoso esfuerzo y sus obras, un parto con dolor. No se ayudaba con dibujos ni bocetos: pintaba directamente desde el primer momento sobre el lienzo, siempre desde el natural. En sus últimos años abandonó el óleo por el pastel, realizando los mejores retratos de su vida.
Ariodante
Marzo 2011
FICHA DEL LIBRO