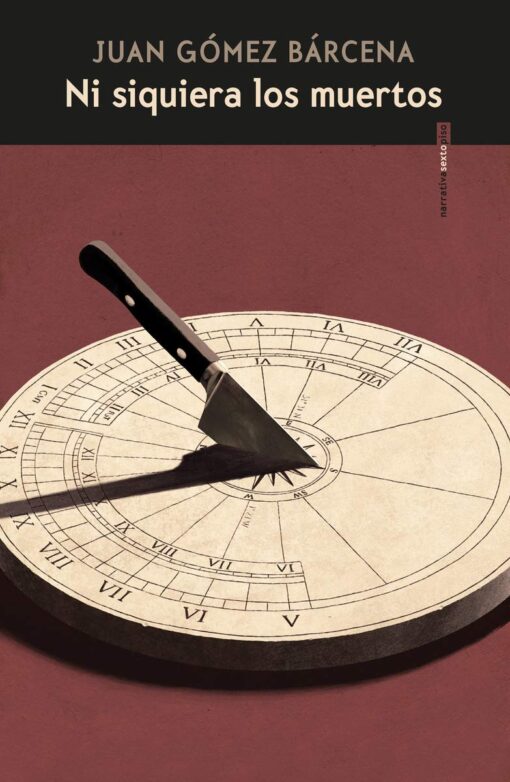
Si ‘Los que duermen’, el libro de relatos de Gómez Bárcena, sonaba a obra conceptual con ideas e imágenes que se repetían y servían de nexo entre las historias, ‘Ni siquiera los muertos’, su nueva novela, tiene algo de sinfónico, con párrafos que retornan como un estribillo o como esos pasajes musicales que reaparecen para recordar la unidad de la composición. Puede que no sea un recurso original, pero aquí representa la persistencia de un discurso visionario, la renovación periódica de una obsesión.
En eso se convierte la búsqueda por parte de Juan, antiguo combatiente en la conquista de México, de otro Juan, un indio que, educado por los frailes, acabó marchándose al norte y anda soliviantando a los indígenas. Dos personajes kafkianos enviados por el virrey son los que encargan al ventero Juan encontrar y traer al otro, o su cabeza, junto con la peligrosa traducción de la Biblia que él mismo realizó.
En su recorrido Juan encontrará cadáveres de indios, únicas víctimas de una peste que asola la región, y escuchará la apocalíptica invectiva de un monje ciego, director de la escuela del monasterio, contra aquellas serpientes que muerden a su benefactor. Contemplará la historia tatuada en la piel de un indio crucificado. Localizará a un alucinado discípulo del indio Juan, Diego de Daga, que le entregará la Biblia buscada llena de dibujos proféticos, entre los que se incluye una imagen del que ahora llaman El Padre, nombre que a lo largo de la narración irá cambiando a El Padrecito, El Patrón o El Compadre según el momento y el lugar, pero manteniendo la misma aura legendaria. El viaje llevará a Juan a un infernal pueblo minero, y será acompañado por una partida de doce apostólicos miembros. Pero incluso viajará en la Bestia camino de una ciudad fronteriza donde se extiende una plaga de feminicidios.
Las referencias, alguna remachada explícitamente, a Conrad, Eco, Buzzati, Bolaño o Kafka, junto con escenas extraídas de un imaginario cultural compartido, sugieren un terreno mítico donde el lector puede orientarse. Mientras, el texto se configura como una especie de síntesis histórica en la que se reconocen hitos, se detectan constantes y se señalan infamias.
Para llegar a eso, el viaje del protagonista tendrá que ser también temporal, y ahí Gómez Bárcena reutiliza, o desarrolla, una de las ideas desplegadas en sus relatos: la posibilidad de remontar el tiempo a través del espacio. Recupera además la inquietante imagen de un futuro ya entrevisto e inscrito, en los bajorrelieves de un zigurat acadio en una de sus historias o, aquí, en las páginas de esa Biblia que muestra el rostro del perseguido, un rostro cuya mirada ardiente vigila desde los frescos en las paredes y techo del antiguo monasterio.
En una conversación entre Juan y Diego este señala que para los sumisos indios que lo han entronizado no existe la palabra para nombrar el tiempo, para ellos “El tiempo es algo que se camina, como el mundo. El pasado es algo que se aleja y el futuro algo que se acerca y el presente algo que se intenta aferrar con ambas manos, sin lograrlo”. Y Juan, cuando huye al galope del poblado “con su túnica ondeando a ambos lados, como las alas rendidas de un ángel”, se convierte en el Ángel de la Historia de Benjamin, aquel que avanza hacia el futuro de espaldas mientras mira, empujado por el huracán del progreso, las ruinas que quedan atrás. Una Historia testigo de la sinrazón que acompaña a los sucesivos avatares del indio Juan, y un texto, el de Gómez Bárcena, sublime por momentos y sostenido siempre por un lenguaje minuciosamente elaborado.
Rafael Martín
