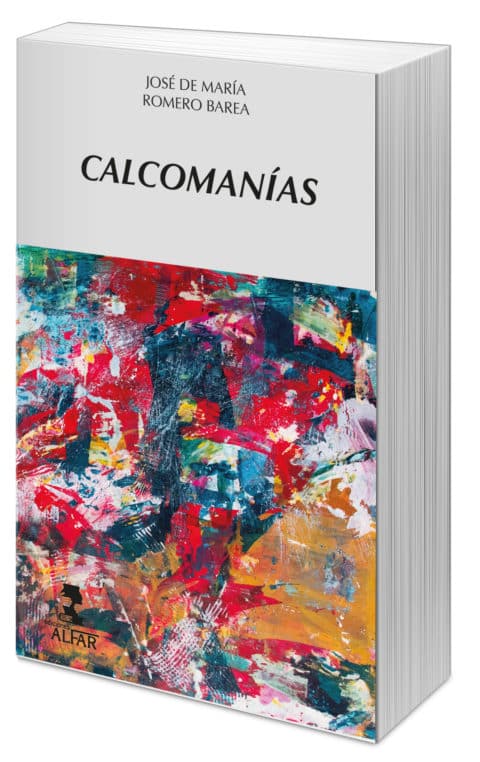 Calcomanías. Porque la memoria no da resuello
Calcomanías. Porque la memoria no da resuello
En ocasiones el destino llama a tu puerta, o a la ventana del Messenger, y te ofrece la oportunidad de detenerte. Es lo que me ocurrió hace unos meses, cuando contactó conmigo José de María Romero Barea y puso en mis manos su última obra. Editada por Ediciones Alfar y perteneciente a la serie de novelas Interrupciones, Calcomanías se inserta de pleno derecho en lo que catalogaríamos narrativa de la posmodernidad. Obra polifónica donde el discurso dialógico se rompe y la temporalidad deviene «presente continuo» que «reconforta y oprime, a partes iguales» (nos anclamos, si esa palabra es factible aquí, a «la condición espacial y temporal del aquí y el ahora»), en sus ocho capítulos o fragmentos poéticos construidos y dispuestos técnicamente a modo de collage asistimos a un cúmulo de «momentos», algunos de un pasado común de los protagonistas enfilando, «en la edad de la despreocupación», la esperanza de la posteridad, que, entrelazados o superpuestos, dan pie al fluir digresivo de la conciencia de los distintos narradores (incluyendo una niña de 3 años y un hombre muerto), no sabemos hasta qué punto trasuntos del autor.
Las voces de Calcomanías son en su mayoría de artistas (o anti-artistas) en busca de. Posiblemente cubrir una necesidad. O matar el tiempo. O un medio útil y completo de expresión. O lamentar un mundo desaparecido. O contestaciones a sus dudas (algunos ignoran que «no es dado expresar la respuesta, y por lo tanto, no procede la pregunta»). Mejor aún: la salvación. Quién sabe lo que cada uno espera del arte. Quizás un espacio de ensimismamiento, o una «Zona de arribo» (así se llama el primer capítulo), que puede que no exista porque todo fin es un punto de partida y el objetivo es precisamente detenerse sin que nada suceda (no existe en este libro trama que podamos resumir en un párrafo), «percibir y ser percibido», sin prejuicios ni límites, como la niña Sonora. Mostrar lo que no se puede decir, «lo que no se puede traducir en palabras». Esas que «no logran el propósito de la creación, su deliberación formal sobre el significado».
Situado en Maravilla, ciudad imaginaria y simbólica, cuasi mítica, que es literaturización de esa en la que vive el escritor pero también un no lugar y cualquier sitio dentro de un cuadro o un poema (como Cortázar, Romero afirma «La foto es el relato», pues solo es la punta del plurisignificativo iceberg donde confluyen todos sus sentidos posibles), hay en este texto que reflexiona sobre su construcción mucho más que imagen, mucho más que écfrasis, descripción emotiva e interpretación. Se desenvuelve entre música y color, movimiento y silencio, realidad y literatura, aromas y danza, metaliteratura (protagonista indiscutible, especialmente en «Cáscara», en un tono no exento de ironía) y qué. De ahí las sinestesias, de ahí que los cuadros se escuchen y la vibración del sonido se palpe, que se describan rotundas arquitecturas arbóreas o laberínticas profusiones de Chirico y que las terminologías de las distintas disciplinas se mezclen como en la paleta de un pintor no precisamente novel, y el análisis del todo y las partes se haga filosóficamente concienzudo para dibujarnos una cartografía de la memoria (el poema «Camino», se dice a pie de página, no es sino «la remasterización de un recuerdo») para diseccionar la posibilidad de cada hecho y su realización, pues «lo que puede suceder acaba sucediendo». Al menos en la anchura de los libros, en lo inconmensurable de la ficción.
En efecto, el tema de la memoria, su recuperación y construcción a partir de situaciones en apariencia triviales («la anécdota funciona como texto y pretexto»), es clave en todo el libro (no en vano uno de sus capítulos se titula «La memoria ausente» y en «Cáscara nos repite que la memoria no da resuello), en especial en «Dije digo», que vuelve al pasado para recrear distintas imágenes estáticas (la azotea donde Poli escribía sus poemas) y lanzarnos la eterna pregunta de hasta qué punto fiarse del recuerdo; si no es invención como la misma vida, como este libro que hace de sus páginas un lugar real, un recinto cerrado para la ficción («una ficción continua que parece no tener fin»), la quimera, la alucinación (voces de ese cariz también circulan por la obra, pues «El relato es espacio para habitar como fantasmas»), varadas con firmeza por el milagro inconsistente de la palabra.
Romero Barea no quiere, no necesita que entendamos («ni falta que hace», nos consuela en el segundo capítulo), sino que nos emocionemos, que experimentemos con él este insólito recorrido sensorial a lo Robert Walser; que presintamos (hay un perpetuo augurar lo fatal en todo el libro) y sintamos a través de su lenguaje experimental y sus atrevidos procedimientos textuales, de esa poética que comparte con nosotros a lo largo de toda la obra. Es difícil entresacar del texto una oración, un párrafo que lo represente. Todo él es un homenaje a la creación y Romero Barea se erige en maestro indiscutible de algo que no puede definirse. Desde luego que con él «La escritura desafía sus propios límites», vaga en completa libertad.
Por eso catalogar lo que nos traemos entre manos como novela puede ser un error. Conformémonos con decir que se trata, por fin, de Literatura. O Arte, pues no solo hay palabras en el texto y a veces es más importante lo que se calla. Que «La escritura es una forma de ser y existir» («Escribo: soy, estoy», reincide en «Paréntesis») algunos lo tenemos claro. Que es un «Camino» (como el poema de Poli en «Zona de arribo», «algo definitivo a lo que asirse») y que su compañía nos ayuda a hacernos corto el viaje. También que escribir no es sino reescribir (no necesariamente el Tractatus de Wittgenstein), que «la vida deja rastro» (¿este libro?), y «Sumergirse en él (en el relato) es un fluir y un transformarse». De esta lectura nadie puede salir incólume. A ella, desde estas humildes líneas, os invito.
Elena Marqués
